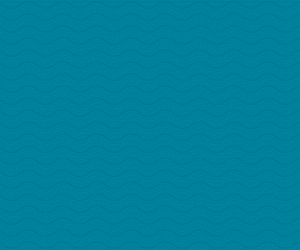Relleno con chocolate o frutas abrillantadas, cubierto con glacé, frutos secos o cerezas al marrasquino. Más allá de modas y costumbres, este plato es un infaltable de la post cena de Nochebuena y Fin de Año. En esta nota, la historia de un clásico que sorprende con sus más variadas versiones en la mesa de los argentinos.
Por Christian Alí Bravo.
Muchas de las que hoy son consideradas costumbres argentinas, arraigadas en lo más profundo de nuestra tradición, antaño fueron ajenas. O mejor dicho, propias de lejanas latitudes. Y eso mismo sucede con la gastronomía y algunos platos típicos de las festividades locales.
Los grupos migratorios que arribaron a estas tierras a mediados del siglo XIX, provenientes de distintos puntos del mapa, lo hicieron con las valijas cargadas de sueños. Pero también, de polvorientos cuadernos de recetas, para que sus sabores pudieran circular más allá del boca en boca, y trascender a través de las generaciones y las fronteras geográficas.
Así fue como el pan dulce hizo su desembarco proveniente de Italia, y con el paso del tiempo se convirtió en uno de los platos más consumidos en la Navidad y el Año Nuevo argentinos.
¿Producto de un error o del amor?
Hay un dato claro, concreto, que no deja dudas: el pan dulce nació hace más de 500 años en Milán, Italia. El problema, al parecer, radica en el “cómo”. Es decir, en el suceso que provocó la aparición de esta delicia culinaria.
Una de las versiones pone el foco en un error del cocinero del duque Ludovico Sforza, quien en vísperas de Nochebuena y con el trajín que conlleva servir un banquete para la realeza, quemó el postre que estaba cocinando. Ante esa escena de desolación y preocupación, uno de sus ayudantes, llamado Toni, se valió de los ingredientes sobrantes de otras preparaciones para presentar un improvisado manjar. Tal fue la aceptación de los comensales que decidieron bautizarlo en homenaje a su creador. Así, de “il pane di Toni”, nació lo que hoy conocemos como el “panettone”, o el pan dulce.
Aunque hay otra historia mucho más romántica, en el sentido literal de la palabra. ¿El protagonista? Ughetto Atellani de Futi, un distinguido miembro de la nobleza que se enamoró de la hija de un pastelero milanés. Como la relación entre el noble y la plebeya no era bien vista por la familia Atellani, el joven se hizo pasar por aprendiz de pastelero bajo el seudónimo de Toni, con el objetivo de estar lo más cerca posible de ella. ¿El regalo con el que intentó sorprenderla? Un pan dulce, que, paradójicamente y muchos años después, logró conquistar a un país entero.
De Italia, a la mesa argentina
Una de las tantas tradiciones que los inmigrantes italianos decidieron honrar y continuar en suelo argentino, fue la producción de pan dulce. Angelo Gandini y Giuseppe Reibaldi fueron dos de los pioneros: en 1875 inauguraron (con mucho éxito) su propia pastelería en pleno centro porteño y el panettone se convirtió en el favorito de sus clientes.
Otro de los precursores fue León Antonio Marcolla, también italiano, quien arribó al país en 1895 y con sólo 14 años comenzó a trabajar en la confitería de uno de sus parientes. Al tiempo, decidió salir a vender pan dulce puerta a puerta, llevándolos en una canasta de mimbre. La aceptación por parte de sus vecinos fue tan inmediata como permanente en el tiempo.
En vísperas de Navidad y Año Nuevo, la única discusión es si el pan dulce debe estar relleno con chocolate o frutas abrillantadas (producidas en Misiones), y si es mejor cubrirlo con glacé, frutos secos almibarados (como las típicas nueces de Catamarca) o cerezas al marrasquino (símbolo de Mendoza). Más allá de modas y costumbres, este manjar es un clásico que, año tras año, sorprende con sus más variadas y mejores versiones en la mesa de todos los argentinos.